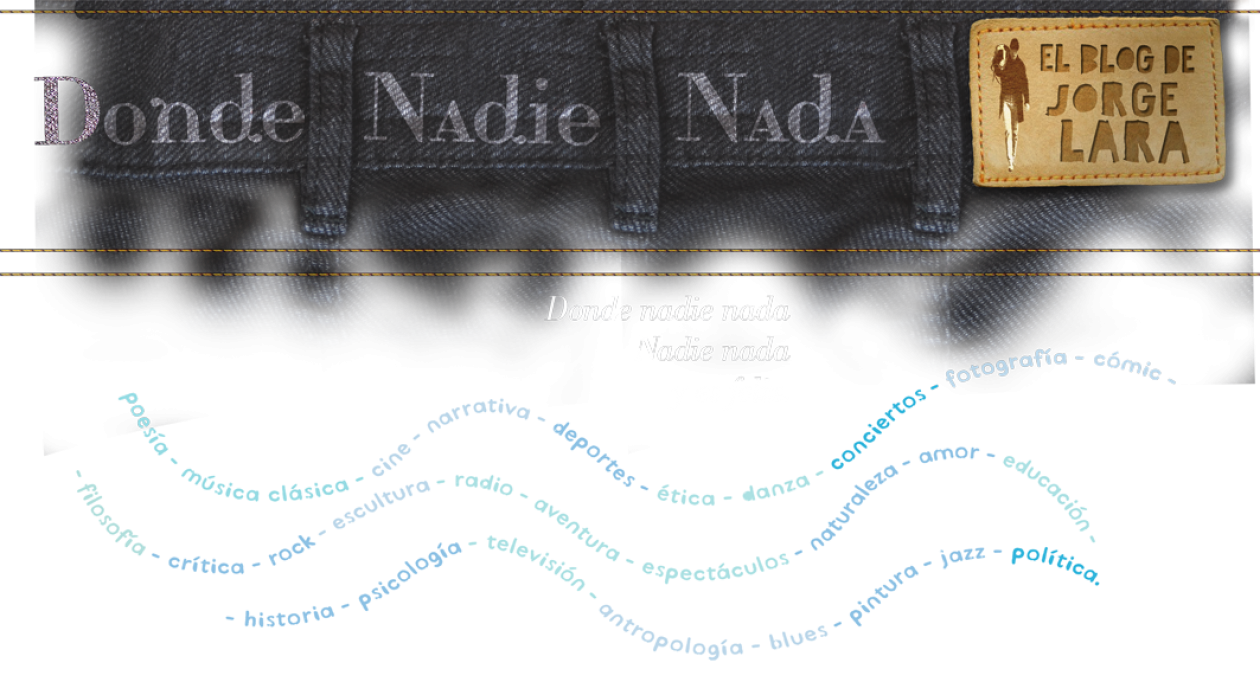Hola, Héctor:
Empecemos por informar que no me ha hecho mucha gracia lo de Adán. Sí, me imagino, el hombre perdido en un mundo nuevo y traicionero. El traicionero sos vos, y todas las manganetas que te inventás. Encima lo convertís en Eidan, porque ese amigo yanqui de ustedes lo pronuncia así y descubren la palindromia del carajo. O sea que, palindromiando, o soy nada o soy nadie. Menos mal que no me pusieron Dedón, para seguir jugando. Entre el Ele y vos no sé con quién quedarme.
Tampoco entiendo qué pensás que vas a conseguir con el blog. Todas estas cosas funcionan como ha funcionado todo siempre, a fuerza de guita e influencias. Y ustedes no tienen ninguna de las dos cosas. Vas a dedicar un tiempo enorme para un intento inútil. Dentro de un año hablamos. Y me dirás, como siempre, que tenía razón, cuando ya no sirve para nada. Escribís muy bien, Héctor. Pero a nadie le interesa eso. La gente quiere vampiros, super héroes, manuscritos perdidos, un crimen en la cuarta hoja y la solución en la penúltima, o las sombras de alguien que se hace la paja mientras le pegan con el escobillón en la cabeza. Vos has elegido un anti héroe de mierda. Y encima lo colocás en una ciudad que nosotros queremos mucho, pero que no tiene ningún glamour para el pelotudaje mundial. Convencete: ni a los cordobeses les interesa. Sí, ya sé: El año pasado, a la presentación de El Invitado fueron 200 personas, y sin que estuviera el autor. Macanudo. Afectivamente, macanudo. Contame ahora cuántos libros se vendieron. Digo yo que, para leerlo, tendrían que haberlo comprado. Sí, papito, te quieren mucho, pero ya leer es otra cosa. Seguro que los 15 que lo compraron te habrán inundado a comentarios. No hace falta que contestés siquiera. Por mí, seguí escribiendo. Me gusta, y mi ego, a su manera, lo disfruta. Ya que me sacás la sangre, y me dejás en pelotas ante los imposibles lectores, al menos ver mi nombre enredado entre chichises e historias, tiene su morbo personal. Dale que va, que allá en el horno…
No, no sé por qué, a pesar de todo, te doy bola y colaboro. De puro aburrido y amigo, supongo. Y un poco porque yo también quiero saber cómo te las arreglás para contar lo incontable. Cómo conseguís darle un poco de belleza –aunque sólo sea estilística-, al desolado transcurrir de una vida tan errática y boluda como la mía.
Bueno, ahí tenés la foto. Espero que te guste como portada. Ya iré buscando y mandando más. Creo que tenía tres años recién cumplidos. Es en la boda de mi Tío, el único hermano de mi madre. Acababa de afanarle el sombrero y los guantes. Siempre sentí fascinación por esos dos elementos. Cualquier cosa que sonara a gorra, o sombrero, me lo encasquetaba de inmediato. Y lo sigo haciendo, claro. Es una forma de aislarme, protegerme, esconderme de la gente. Con sólo inclinar un poco la cabeza, la visera los hace desaparecer, vuelvo a estar con el único que, a medias, me comprende. Está claro que es una conclusión actual. No sé qué pensaba entonces. Porque, entre otras cosas, no hacía falta que inclinara la cabeza, el exterior desaparecía de verdad y del todo. Una de mis primeras experiencias con eso parece que fue con la Chinta de mi viejo. No te volvás loco: chinta le llamaba yo al tricornio que, como buen guardia civil, usaba. La Banda Musical que acompañaba sus desfiles por el patio del cuartel en que vivíamos, hacía tachín-tachín-tachín, y yo lo relacionaba con el horrible sombrero cornudo ese. O sea que lo agarraba en cuanto él lo dejaba sobre la mesa, todo se volvía negro a mi alrededor, y yo balanceaba marcialmente los brazos, repitiendo chinta-chinta, etc. Hasta que un día quedó abierta la puerta que daba al rellano –vivíamos en un segundo piso-, y en lugar de chocar con la pared y corregir el paso, seguí marcialmente escaleras abajo, con rebotes y contusiones varias, y sin más platillos de acompañamiento que los gritos tardíos de mi madre.
Creo que no volví a ponerme la chinta. Y, traumáticamente o no, jamás soñé con meterme a guardia civil. Ahora, mi atracción por los sombreros no desapareció. Por lo general, los sombreros sí. Aparentemente, la encargada de esconderlos, o al menos ubicarlos lejos de mi alcance, fue mi vieja que, por si acaso, en cuanto yo miraba uno me adelantaba las contusiones a cachetazo limpio. En eso de pegar mi madre era muy limpia. Todo hay que decirlo. Con el tiempo, la chancleta de goma que usaba para esos menesteres, se hallaba en un estante, y tenía la parte de agarrar forrada especialmente con tela de toalla. La mujer se cuidaba. No era cuestión de ampollarse ante el continuo uso del utensilio.
Pero bueno, vamos a tratar de olvidarnos de heridas y moretones. No consiguieron que odiara gorras y sombreros. Aunque sí a mí madre. Los guantes también eran otro elemento casi mágico. Con las manos cubiertas crece increíblemente mi seguridad ante cualquier desafío físico. Vos mismo has contado ya, en El Día del Estudiante, el rechazo que encontraba entre mis propios compañeros de fútbol, mi empecinamiento en jugar con guantes al arco. Entonces aún no se usaba, y todos lo consideraban otra rareza mía, además de una mariconada. Lo cierto, y esto sólo lo sabía yo, es que aparte de doler mucho menos los fulbazos que me mandaban, el resto de mis sensaciones también crecían. Saltar, tirarme a los pies del que entraba, cortar centros, o aguantar con total seguridad un penal o un tiro libre, mientras esos viejos guantes de cuero cubrieran mis manos, eran cosas sin importancia. Sentía que podía llegar, que la pelota sería mía, o iría donde yo la desviara. Ningún disparo era más fuerte que mi respuesta. Yo era más elástico, más fuerte, más rápido y seguro, con guantes. En otras cuestiones físicas me ocurre igual. Puedo aguantar el doble de peso, o trabajar más y con menor esfuerzo. No tengo explicación para eso. Ya sé: soy carne de diván. Date el gusto. Eidan, el loco de los guantes y sombreros. La culpa es mía, claro. Por mandarte la foto, y mandar más gotas de sangre a tus hambrientas fauces. Empachate, asqueroso. Hasta la próxima.
Adán Dedón y Tachín.-