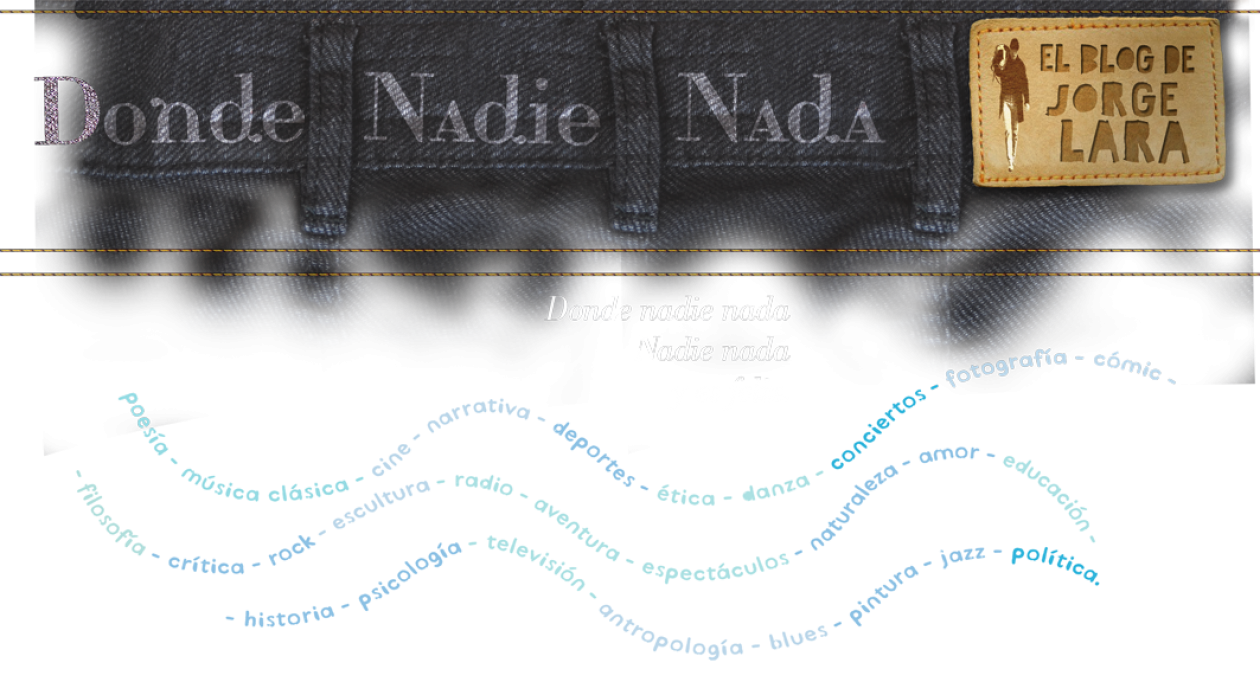TEXTOS PARA "EL LAGO" Y NO UTILIZADOS EN LA NOVELA
Bueno, qué lo parió, acababa de tener la estúpida discusión con la madre, cuando lo único que quería era preparar con calma la charla con el padre. Padre, madre, familia. ¿Pero qué carajo pasaba? ¿Sólo a él le tocaban estos ejemplares? ¿Y si no era así, por qué se seguían manejando los conceptos de esa manera? Hombre, o mujer, no implicaba nada hasta definir y calificar de qué hombre o qué mujer se hablaba. Podían ser buenos, malos, o regulares. En cambio padre, o madre… Y sin embargo eran un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer que habían cogido, y por decisión o accidente generado otro hombre o mujer. Y a partir de ahí eran bellos, generosos, sacrificados, merecedores a priori de todos los elogios, y defendidos a muerte contra cualquier evidencia. Todo lo bueno se les suponía. Lo malo debería ser probado exhaustivamente, considerando de entrada que el acusador debía ser como mínimo un enfermo antisocial y necesariamente equivocado. En el más benigno de los casos, y ante irrefutables pruebas, el mal padre o madre serían la excepción. Esos conceptos no se tocan, nene. Cómo mierda ibas a pensar seriamente en cambiar otras cosas mientras asuntos como estos fueran intocables. De este lado te masacraban en nombre de la Madre patria, y en el otro los había masacrado el Padrecito Stalin. Entonces acá odiabas a los militares y allá a los comisarios políticos. Pero que unos representaban a la madre y los otros al padre no se lo plantea nadie. Y no se trataba de matar al padre o acabar con la familia, sino de acabarla con la pelotudez, devolverlos a su lugar de sustantivos, y que el adjetivo adecuado se lo gane cada uno. Empezar realmente desde abajo y desde el principio. Abrir los ojos a la realidad que a cada uno le toque y llamarles a las cosas por su nombre. Sin tanto miedo a que se caiga una casa, que de todas formas se caerá si está mal hecha. Y si el estruendo no se escucha es porque, además de cerrar los ojos, nos tapamos los oídos, y dedicamos toda la vida a sostener inútilmente vigas podridas desde hace siglos. Nos matamos por el odio generado al crecer entre esas ruinas que llaman hogar. Odiándonos a nosotros mismos, aunque sin reconocerlo, por aceptar tanta mentira y la necesidad de repetirla incansable y ciegamente. Claro que estamos enfermos. De engaños y preceptos sociales. Si te pega el vecino es un hijo de puta, si lo hace tu padre por algo será. Batalla perdida. Estaba harto de batallas perdidas ante la estupidez…
…Tus padres no tienen la culpa. Ellos no tuvieron las oportunidades que has tenido vos. Probablemente los educaron así, y sólo repiten lo que han aprendido. Dentro de lo malo hasta se hubiera consolado de que fuera así.
Pobre gente. Vienen de otra época, otro mundo, otra educación, eso es lo que pasa. Probablemente a ellos los trataron así, y sólo repiten lo que conocieron. No son conscientes de estar haciéndolo mal. Viejas y repetidas frases que estaría harto de escuchar. Y que, seguramente, lo habrían consolado más de una vez. No porque él deseara, ni mucho menos, que hubieran pasado por eso. Como todos los hijos, en principio, había amado incondicionalmente a sus padres. No podía ser de otra forma. Nadie nace con temores, o expectativas que vayan a frustrarse, con respecto a sus progenitores. Exactamente al revés que éstos frente al que nace, o va a nacer.
Y vale la aclaración, porque hasta esa lejana duda le habría ayudado. Sabía perfectamente, como cualquiera que no se tape ojos y oídos, que en abrumadora y aplastante mayoría se nace contra la verdadera voluntad de los gestantes. O al menos de uno de ellos, lo cual no sólo es igual de malo, sino que por lo general es peor aún. Y, por favor, dejémonos de tonterías. Claro que, si nos basáramos en las declaraciones posteriores de amor gestalicio, el porcentaje bajaría. Aunque no tanto, tampoco nos engañemos. Y, de todas formas, el tiempo ya se encarga de anular esas declaraciones, cuando no de servirnos explícitamente las tardías y quejosas correcciones.
Pero, bueno, para lo que nos interesa ni siquiera por ahí. Si algo manifestaron, dentro de sus planes de futuro, Pilar y Antonio, no bien salir del atrio, fueron sus ardientes deseos de un primogénito. Sólo por ilustrar les mostramos la foto. Ese muchacho, de tan buena planta y uniforme militar, es Antonio. Valga decir que en el pueblo al que lo habían destinado más que por el nombre lo conocían como el guardia guapet. Cosa que a Pilar la hinchaba de orgullo, aparte de sugerirle la conveniencia de no dilatar más el noviazgo. Sí, por supuesto, ella es la que está colgada y sonriente de su brazo. Aunque algo bajita también es atractiva, con esa fuerza en los ojos de las españolas. Tiene veintiún años, sólo uno menos que él. Seguramente lo que llama la atención es que, tanto el tocado, como el vestido de novia, sean enteramente negros. Según ella, fue por respeto al luto por su madre, que había muerto ocho años antes. Hay quienes dicen que algunas fotos son una declaración jurada de intenciones. Como no somos expertos lo dejamos ahí. Él erguido en su uniforme, y ella en su vestido negro.
Jorge creció admirando y extrañando a los personajes de esa foto. Por más cálculos que hiciera no lo podía entender. El padre, a pesar de la prematura calvicie, aún era un tipo lindo. Pero la sonrisa, aquella sonrisa… ¿La habría perdido al quitarse el uniforme…? La madre al menos era claramente otra persona. Ella lo explicaba diciendo que, por su culpa, había engordado más de veinte kilos. Que no se privaba de nada para que él naciera bien sano. El padre agregaba que, después del parto, engordó otros veinte. Y que lo de cortarse el pelo como un hombre no sería para darle de mamar mejor. Como ahí mismo se armaba la pelotera, Jorge se iba hasta la foto y volvía a mirar a la extraña muchacha, con su larga y lacia melena. ¿Qué se contestaba a sí mismo en ese tiempo? No lo recuerda. Tan sólo una difusa sensación de vacío en el estómago, como de vértigo, ante lo que ellos señalaban tan lejos, tan atrás, y él no había conocido.
En realidad sólo habrían pasado seis o siete años en esas primeras etapas de desconcierto. Porque se casaron en 1946, y él había nacido el primer día de 1948. Ambos se quejaban de lo que había tardado en producirse el embarazo. Así que no le cabía pensar que hubiera interrumpido sus planes, o alguna carrera, o la tranquilidad económica. Cualquier consecuencia que resultara para ellos distaría de ser una sorpresa. Pero algo debía haber. Algo los habría marcado para que fueran así. Tal vez la guerra. Eso siempre deja secuelas. Pero no. La Mundial no los tocó. Hitler estaba loco, pero no era estúpido. A pesar de la insistencia de Franco, le dijo que muchas gracias pero no iba a cargar con un ejército tan indisciplinado y mal preparado. Y en cuanto a la Guerra Civil, por el pueblo de Alicante en que vivían entonces, también se salvaron. La contienda terminó antes de llegar allí. No conocieron ni el terror de los bombardeos, ni el de los enfrentamientos de tropas. Antonio, al comienzo de las hostilidades, viendo que sus amigos mayores se enrolaban, también se presentó como voluntario. Pero era menor de edad y lo mandaron a empujones a la casa. Jorge también se preguntaba, aunque bastante después, cómo podía ser que primero se hubiera ofrecido a luchar con los republicanos, y no bien acabar la guerra ingresara, otra vez voluntariamente, en el ejército franquista. Lugar en el que se habría quedado, ya que quería ser piloto de aviación, si en el examen físico no le hubieran detectado un defecto de visión en el ojo derecho que lo incapacitaba para ello. Y a causa de los repetidos fracasos, cada vez que se presentaba a examen para acceder a Cabo, terminó por licenciarse. Por lo visto calculó que en la Guardia Civil le resultaría más fácil progresar. Sin embargo, por los nervios, o lo que fuera, todas las pruebas se le resistían. Y en el año 50, cuando decidieron probar suerte en Argentina, seguía siendo un guardia raso.
O sea que lo que sufrieron en aquellos años se limitaba al evidente miedo de cualquier guerra y la desarticulación de la vida cotidiana. El racionamiento a lo mejor. Si habían pasado necesidades, inclusive épocas de hambre, puede entenderse una conducta posterior en la que se hayan fijado esas carencias. Nueva negativa. Al hallarse lejos de los sucesivos frentes, las huertas y la crianza de animales de esa zona, a pesar de ser requisados en su mayoría, permitían distraer lo suficiente para abastecer a los lugareños. No se tiraba manteca al techo, pero tampoco hubo problemas de comida. Incluso ambas familias disfrutaron de una ventaja extra porque los abuelos trabajaban en el ferrocarril. El padre de Antonio era el jefe de Estación, y el de Pilar Guardagujas. Éste último, más pobre y algo anarquista, era el encargado de la picaresca. Como único empleado para todo, en esa estación de mala muerte, era quien tenía que cargar, descargar, enganchar vagones, vigilar, etc. El abuelo Miranda, un hombre gris y meticuloso de oficina, había abandonado desde mucho antes cualquier intento de imponer disciplina. El otro lo respetaba, pero consciente de ser quien hacía todo el trabajo, se limitaba a pasarle los partes, o las planillas, para que al final firmara y listo. Se llevaban bien. Era una amistad distante y de pocas palabras en la que se movían con total comodidad. Pasaron años trabajando juntos, sus hijos eran novios, cualquier problema que surgiera lo solucionaba el abuelo Villar, el status quo funcionaba.
En realidad el Tío Eusebio, que era como todo el mundo conocía al padre de Pilar, fue quien administró la economía de guerra. Siempre se “caía” algo de los vagones que pasaban por allí. Y él se encargaba de recogerlo, mientras el Jefe fumaba su cigarrito en la oficina y miraba para otro lado. Incluso Eusebio tuvo la prudencia de no implicarlo jamás. Recién cuando llegaba a su casa, como las más de las veces Antonio andaba por allí, lo llamaba y le daba una bolsa de harina, patatas, arroz, para que le llevara a sus padres. Encargo que el joven cumplía, con aires de conspirador, y el Jefe Miranda aceptaba cabeceando: “Este Eusebio… Tiene una suerte. Siempre encuentra algo que se ha caído.” Ni siquiera los guardias civiles, conocedores de su habilidad, se metieron nunca con él. Era sabido que, al principio de la guerra, alguien se le había acercado para proponerle lo que podía ser un buen negocio. Y el Tío Eusebio ni siquiera había contestado. Se limitó a mirarlo, sin dejar de tallar el palo de olivo con la navaja que acababa de sacar del bolsillo trasero. Por lo visto, la conjunción de esos ojos, aparentemente tranquilos, y las astillas que saltaban por el aire, fue suficiente. Él no comerciaba con la necesidad de nadie. Y era tan medido que, tras apartar apenas lo justo para su casa y la de los futuros consuegros, distribuía el resto entre aquellos que sabía podían necesitarlo. Por justa contrapartida le llegaban a él algún canasto de frutas, o verduras recién cortadas, o una garrafita de aceite o vino. No había inventado nada, ni se alababa por ello. Seguía, en ese mínimo circuito de trueques, las viejas costumbres de la gente pobre y noble ante situaciones que lo pedían.
Era un personaje querido y respetado. Sin ningún tipo de estudios, había aprendido lo esencial para leer y escribir sentado al lado de su hija cuando ésta empezó a ir al colegio. Él decía que con eso le bastaba para entender el convenio de trabajadores del ferrocarril, que portaba en el bolsillo del pantalón, y del que siempre echaba mano si sospechaba que se le estaba exigiendo algo que no perteneciera a su categoría y salario. El abuelo Miranda se cuidaba también de consultar dicho librillo antes de ordenarle algo, porque si iba más allá de lo permitido no habría nada que hacer. Odiaba la religión y la política a partes iguales. Aunque reconocía las mejoras obtenidas en los años revueltos y confusos de la República. Entendía la importancia de que se garantizara una educación y sanidad gratuita y para todos. Tanto como la concienciación de los trabajadores en sus derechos y responsabilidades. Pero no había manera de reclutarlo para ningún partido. El delegado sindical de la zona, sabiendo de su carácter y popularidad, lo tentaba continuamente a ingresar en la CNT. Al fin y al cabo, se trataba del ideario más cercano a sus propias concepciones. Sin embargo, el Tío Eusebio lo sacaba al patio, con un vaso de vino, para hablar tranquilos, y le decía que lo dejara en paz.
-Mira, Paco, a mí me parece bien lo que haces. Y también lo que en el fondo buscan tus compañeros. Vamos, lo que para mi corto alcance veo. Pero sois igual de ceporros que los curachones o cualquiera de los otros. Los que están de vuestro lado son buenos, y los demás todos malos. No es así como vamos a ir palante. Aquí tienes un amigo, y un compañero cuando haga falta. No me sueltes mitines. He nacido y me voy a morir de este lado, con cuatro chavos. Nadie me va a decir a esta altura quienes son los míos. Ni cómo debo pensar. Te agradeceré que me llames la atención si notas que me agacho, o perjudico a alguien. Pero, mientras tanto, así estoy bien. Todo lo bien que un mastuerzo viejo como yo puede estar en esta España de mierda que nos ha tocado, claro. Vamos, Paco, termínate eso, y vete a ayudar a los chavales jóvenes. Que griten menos estribillos y piensen un poco más. Eso sí que nos beneficiaría.
Pilar, la hija, se tranquilizaba cuando veía partir, un tanto cabizbajo al sindicalista. Siempre temía que el padre se dejara enredar en cuestiones políticas. Habían quedado solos cuando una epidemia de tifus se llevó a la madre. Acababa de cumplir los doce años, y desde entonces cargó con todos los trabajos de la casa. El padre, consciente de ello, hacía lo imposible por facilitarle las cosas, e incluso la arengaba a que saliera más con sus amigas, o se recluía en el cobertizo a armar jaulas para los conejos si venía Antonio a visitarla. Hubiera preferido para Pilar un muchacho más despierto y vital. Estaba claro que en la pareja quien pensaba y mandaba era ella. El chico era casi tan mustio como su padre. Pero también igual de respetuoso y buena gente. Además que él nunca se metería en la vida y decisiones de su hija. Si quería libertad para sí mismo debía quererla para los demás. Ya bastante le había costado mantenerse al margen, y con la boca cerrada, cuando ella desde pequeña se decantara hacia las creencias católicas. Probablemente por la muerte de la madre, o alguna amiga que le llenó la cabeza. El asunto es que le había salido una hija de misa, comunión, y procesiones. No podía entenderlo. Sin embargo se guardaba de criticarla, o entorpecer de cualquier manera lo que ella consideraba sus obligaciones espirituales. Eso sí, que a él no lo obligara a abstinencias de carne, ni le diera la coña con catequizarlo. Tú con lo tuyo y yo con lo mío, los dos felices. Lo único que aprendí, y de jovencito, fueron las letanías. Y eso para poderme cagar de corrido en todos los santos. Pilar fingía escandalizarse al escucharlo, pero hasta el día de hoy repite esa frase, al describir a su padre, con un orgullo brilloso en los ojos.
Cuesta entender a esta Pilar de hoy, hija de aquel hombre, y educada con tanta consideración hacia su individualidad. Crecida en un ambiente sin quejas ni reproches. Estimulada para que estudiara y aprovechara su juventud. Empujada, dentro de los cánones de la época, hacia una libertad e independencia de movimientos que, en todo caso, no favorecían la comodidad del padre en su casa. Cuando terminó el bachillerato, el gobierno de la república le otorgó una media beca para continuar los estudios de magisterio en Alicante. Aquello significaba, con quince o dieciséis años, irse de la casa, a una ciudad a cincuenta kilómetros. Ella, aunque era lo que quería, estaba bastante asustada. Y fue el padre quien le dijo que no fuera tonta, que era su futuro, y que él ya se arreglaría solo. Le buscó una pensión adecuada, comprometió a la dueña para que le comunicara cualquier cosa que pudiera hacerle falta, ya que sabía que ella era capaz de callarse por vergüenza, y la instaló allí, aclarándole que confiaba por completo en su madurez para comportarse como debía. Y que no se preocupara, que enseguida haría amigas y descubriría una vida que con él, y en aquel pueblo perdido nunca conocería. Vaya a saber si estaríamos contando esta historia, si no fuera porque unos meses después se desató la guerra civil, comenzaron esas larguísimas vacaciones escolares del 36, y Pilar debió volver a escape a Sax.
Tampoco Antonio podía quejarse de haber recibido malos tratos, o una educación restrictiva. Sus padres jamás le levantaron la mano. Aunque en lo de quejarse, el error es nuestro. Ya que su principal ocupación es quejarse de todo. Y, por supuesto, cada vez que podía hacía hincapié en lo bien que le habrían venido unas cuantas tortas en su momento. Sumidos en esta revisión, no sólo estamos de acuerdo sino que abogaríamos por un incremento geométrico en la cantidad. Pero ya se sabe lo que son estas frases. Como el rico que echa de menos una infancia pobre. O el eximido del servicio militar, pensando que es una pena, porque allí se habría hecho hombre. ¿Alguien le cree a un hombre que, en una reunión, les dice a las señoras cuánto envidia sus privilegios de embarazo y parto? No, nosotros tampoco. Aunque nos encantaría verlo, de repente, arrastrando el bombo, o gritando con las patas abiertas ante el cabezón que no termina de salir. Seguro que sus gritos serían de hosana y alegría. No te jode. Como éste, convencido, o queriendo convencer a los demás, lo feliz que habría sido su vida si lo hubieran cagado a palos.
Han acertado. Ese discurso generalmente aparecía en las proximidades de alguna de las palizas que pegaban, entre él y su mujer, a los hijos. Añadiendo, como muchos habrán pensado, el famoso epígrafe de: Esto a mí me duele mucho más que a ti. Increíble lo que son capaces de sufrir algunos padres por sus hijos. Y los muy desagradecidos o no les creen, o se preguntan por qué no se lo ahorran entonces. Cuando sean padres lo entenderán. ¿A que sí? Porque lo malo estaría en crecer, y darse cuenta un día que a ellos no les han pegado. Qué lo parió. ¿Cómo pudieron perderse eso? Padres, golpead con frecuencia a vuestros hijos. El que bien te quiera te hará de llorar. La letra con sangre entra. Etc., etc. Cuesta admitir que una sociedad, con refranes tan sabios, lleve siglos sin avanzar.
Pues bien, ni a Pilar ni a Antonio les pegaron nunca. Que ellos recuerden. Y parece ser que una cosa, como su contraria, se recuerdan siempre. Ya sabemos que a Pilar, de origen humilde, la animaron a estudiar, y además le gustaba. A Antonio no. Queremos decir que no le gustaba estudiar. En realidad, había muy poco, o nada, que le gustara. Bueno, la madre aportaba un dato interesante: Tomar la teta le fascinaba. No, nada de eso, como a todos no. Él a los cinco años continuaba persiguiendo a todas horas y por todos lados a la madre para que se la diera…